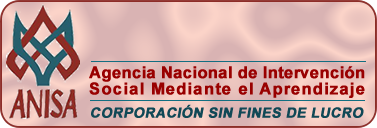Introducción


El reconocimiento de los derechos humanos en el mundo siempre ha estado guiado por el proceso gradual de maduración de carácter inmaterial o espiritual de la humanidad dirigido al reconocimiento progresivo de su interdependencia y unidad fundamental, lo que ha originado en buena parte al avance del constitucionalismo y el desarrollo de políticas públicas orientadas al beneficio colectivo, que se traducen en lo que conocemos hoy como la consagración del Estado Social de Derecho en varios ordenamientos legales.
Es un tópico mencionar que el primer conjunto de derechos humanos reconocido fue el de los derechos individuales y políticos desde la primera declaración universal de los derechos del hombre, al que siguió el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de las primeras décadas del siglo XX, y que en décadas recientes se dio lugar a la consagración paulatina de los llamados derechos colectivos y del ambiente, también llamados derechos difusos o de tercera generación.
Sin embargo, el proceso de ningún modo ha terminado allí, y hoy en día el gran reto de la humanidad, guiados por el mencionado proceso espiritual, es el de reconocer y garantizar unos derechos que de una parte, sean universales en toda la dimensión del concepto, o sea, no sólo en cuanto a su reconocimiento legal generalizado, sino en cuanto a que el conjunto de la humanidad se convierta en responsable del bienestar de cada uno de sus integrantes, de cada sujeto de derecho, y de la otra parte, los derechos deben ser integrales y su realización debe estar dirigida a satisfacer en forma profunda y sinérgica lo que hoy se reconoce como las necesidades humanas fundamentales.
Por lo tanto, dos conceptos deben ser explorados para la construcción de una nueva dimensión de los derechos humanos, el del sujeto universal de derechos y el de las necesidades humanas fundamentales como fuente de los derechos y parámetro de evaluación, pero además existe un concepto central que los sustenta y es el de la unidad en diversidad, pues resulta ser el paradigma que guía todos los esfuerzos de construcción de un nuevo orden de cosas en el mundo sobre bases de progreso, justicia, paz y seguridad, por lo que conviene repasarlo en primer término en este artículo.
La Unidad en Diversidad
Este paradigma, que hoy forma parte del ideario de muchos países y organizaciones en todo el mundo, a pesar de existir un desconocimiento generalizado sobre su origen y de todas sus connotaciones conceptuales y prácticas, tuvo una formulación inigualada por medio de Bahá’u’lláh 1 en sus escritos, sus enseñanzas y su obra desde mediados del siglo XIX, obra que fue continuada por quienes lo sucedieron en la dirección de la comunidad mundial bahá’í y por numerosos autores e instituciones que forman parte de ella.
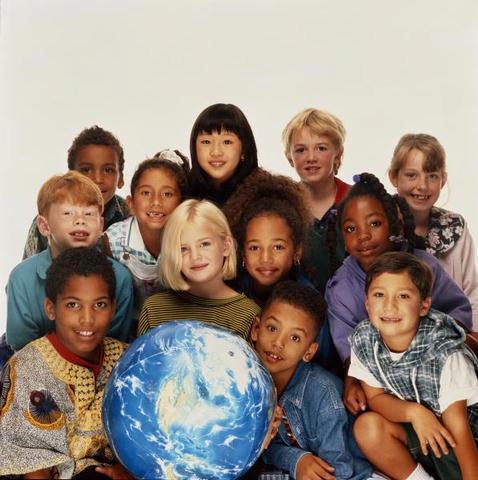
En consonancia con esa visión, la unidad en diversidad de toda la humanidad, debe constituir la última etapa en su proceso de maduración colectiva, que comenzó con la evolución de la familia a la tribu, de esta a la aldea y a la ciudad estado y de estas a la nación moderna, faltando la unidad de las naciones en una especie de federación mundial.
La unidad en diversidad parte de la comprensión de que la humanidad es un sistema complejo y dinámico que requiere del aporte creativo y constructivo de todos los integrantes del cuerpo social, o sea la expresión plena de la diversidad humana, pero garantizando a su vez el trabajo cooperativo y armonioso de todo el conjunto, o sea de su capacidad de acción conjunta, de su unidad.
Por lo tanto, ella no es simplemente una formulación idealista originada en las buenas intenciones de una humanidad ingenua y vuelta a su estado natural, sino un principio integrador de diversos aspectos, entre ellos el de ser un principio fundante de la realidad natural y humana, el de ser un valor universal de aplicación social y de apropiación personal, como también el de contar con un método práctico para la toma de decisiones a través del sistema cooperativo denominado consulta, y el de ser el fin a alcanzar por toda la humanidad por medio de una organización socio política unificada e incluyente.
El Sujeto Universal de Derechos
Es de reconocimiento general que todo individuo de la especie humana, por el sólo hecho de existir, es sujeto de derecho. O sea, que por el sólo hecho de tener el don de la vida, cada uno de nosotros, tiene, tanto el derecho a conservarla, como a ejercer los demás derechos que permitan que esa vida sea vivida de una forma digna. Por lo tanto, el sujeto de derecho viene a ser el titular indiscutido de un conjunto de prerrogativas inherentes a la condición de ser humano, de persona, con la posibilidad real de reclamar su aplicación preventiva o la reparación en caso de pérdida o violación.
En este orden de ideas cabe preguntarse cuál debe ser la contraparte del sujeto de derecho, o sea, a quien o a quienes puede exigir la realización de sus derechos, pues en esta respuesta está el meollo del problema. Y es aquí donde formulamos un principio novedoso con plenos alcances jurídicos, basado en documentos de la Comunidad Internacional Bahá’í, cuál es el de que cada ser humano nace al mundo bajo el fideicomiso del conjunto 2. Fideicomiso, quiere decir, encargo de confianza y supone una responsabilidad por parte de quien lo asume. La idea, es entonces, que cada ser humano viene al mundo bajo la responsabilidad del conjunto, y por lo tanto este debe garantizarle los medios necesarios para que pueda vivir una vida digna y de calidad.
Pero entonces ¿qué debe entenderse por el conjunto? ¿Se refiere acaso sólo a la familia que lo tuvo en su seno, o a la comunidad donde ha nacido y crecido el individuo, a la ciudad o pueblo al que pertenece, al país o Estado del que jurídicamente forma parte, o también incluye a todos los estamentos e integrantes de la humanidad? De conformidad con el principio de la unidad en diversidad debemos afirmar que solamente si la humanidad en su conjunto, a través de sus formas de acción y organización social y política, asume a cada individuo bajo su fideicomiso, su cuidado y responsabilidad, es posible construir un mundo justo y pacífico, donde todos los habitantes puedan tener similares posibilidades y condiciones de desarrollo y realización de su potencial.
Es así como la contraparte del principio de la unidad en diversidad es el de que cada individuo viene bajo el fideicomiso del conjunto y ese conjunto es la humanidad entera. Solamente si cada individuo, en su singularidad o en su auténtica diversidad, tiene la posibilidad real de desplegar su potencial humano, puede aportar y contribuir en forma significativa al desarrollo de las posibilidades de un grupo social, de una cultura, de un país y también, de la humanidad.
Y de esta forma, la comunidad y el individuo, pueden interactuar en una relación de mutuo beneficio, poniendo fin al dilema de si primero debe cambiar la sociedad o el individuo, pues así como se ha dicho que no es posible construir una sociedad de oro con individuos de plomo, también podemos comprender que no puede concebirse la transformación individual generalizada en medio de un vacío social.
Las Necesidades Humanas Fundamentales

Manfred Max-Neef 3, economista y pensador chileno, Premio Nobel Alternativo, desarrolló, junto con otros dos autores, el concepto de necesidades humanas fundamentales, llegando a conclusiones como las siguientes:
– Las necesidades humanas, contrario a lo que comúnmente se piensa, son pocas y clasificables y son las mismas en todas las culturas. Lo que cambia es la manera de satisfacerlas, o sea los satisfactores. Las necesidades son las siguientes:
- Subsistencia (Alimentación, vivienda, vestido)
- Protección (Seguridad, salud, defensa)
- Afecto (Amor, amistad, cariño, simpatía)
- Entendimiento (Formación, aprendizaje, comprensión)
- Participación (Aporte, cooperación, contribución)
- Ocio o Recreación (Descanso, entretenimiento, diversión)
- Creación (Iniciativa, arte, ciencia, proyectos)
- Identidad (Valores culturales, origen, pertenencia)
- Libertad (Independencia, autonomía)
- Transcendencia (Conexión con lo superior, comunión con la naturaleza)
– Frente a la satisfacción de cada necesidad encontramos tres posibilidades: O bien existe una pobreza, una carencia o bien una potencialidad.
Las pobrezas 4
Una necesidad insatisfecha genera una pobreza o una carencia. Por ejemplo la insatisfacción de la necesidad de subsistencia genera insuficiente alimentación, ropa o vivienda; la de protección, inseguridad, ineficacia de sistemas de seguridad y protección social; la de afecto, el autoritarismo, la opresión, el aislamiento y las relaciones frías.
Los satisfactores 5
Ahora bien, como dijimos, lo que varía de cultura a cultura, de época en época, no son las necesidades, sino la manera de satisfacerlas, y a los medios utilizados para ello se les conoce como satisfactores. Y estos pueden clasificarse en cinco categorías a saber:
- Violadores o Destructores 6: Pretenden satisfacer una necesidad, pero su efecto no sólo impide la satisfacción de esta necesidad, sino también la de otras, como el caso del armamentismo que pretende satisfacer la necesidad de protección pero imposibilita la satisfacción de necesidades como el afecto, el entendimiento, la participación, la creación, la identidad y la libertad.
- Pseudos-satisfactores 7: Estimulan una falsa sensación de satisfacción de una necesidad determinada. A largo plazo aniquilan la posibilidad de satisfacción de dicha necesidad, como el caso de la sobreexplotación de recursos naturales que aparenta satisfacer la necesidad de subsistencia, el de la democracia formal que aparenta satisfacer la de participación, o el de la prostitución con relación al afecto.
- Inhibidores 8: El modo en que éstos satisfacen o satisfacen en exceso una necesidad determinada, dificulta seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Generalmente emanan de hábitos arraigados. Ejemplos de estos satisfactores los encontramos en la competencia económica excesiva que apunta a la necesidad de libertad pero inhibe la satisfacción de necesidades como la subsistencia, la recreación, la protección, el afecto y la participación, o también el paternalismo que satisface la necesidad de protección pero inhibe las de entendimiento, de libertad, de participación y de identidad.
- Singulares 9: Apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, siendo neutros respecto de otras, como los programas asistenciales de vivienda o de donación de alimentos con relación a la necesidad de subsistencia, los espectáculos deportivos con relación a la de recreación y los regalos y obsequios que satisfacen la necesidad de afecto.
- Sinérgicos 10: Estos tienen poder multiplicador, ya que su forma de satisfacer una necesidad determinada, estimula y contribuye simultáneamente a la satisfacción de otras necesidades. Entre ellos tenemos a la lactancia materna que satisface la necesidad de subsistencia pero también potencia el afecto, la protección, la identidad, el entendimiento, la participación y la recreación, o la educación popular que satisface la necesidad de entendimiento y potencia la participación, la creación, la identidad y la libertad.
Necesidades y Derechos
De este modo podemos comprender que las necesidades humanas fundamentales son la fuente principal de los derechos. Reflexionemos un poco al respecto: si como ser humano soy sujeto de derecho y estoy bajo la responsabilidad del conjunto de la sociedad, de forma natural tengo derecho a que me sean reconocidas mis necesidades humanas fundamentales en forma de derechos obligatorios y viables, lo que significa que dichas necesidades no son sólo meras aspiraciones ideales imposibilitadas de realización.

Si revisamos las 10 necesidades relacionadas, podemos visualizar que ellas son las fuentes de los derechos reconocidos por el ordenamiento legal y apreciar en qué grado dichos derechos se han constituido en herramientas útiles para su satisfacción y cuánto falta en el camino de su realización plena. Por ejemplo, las necesidades de subsistencia, protección y libertad, por tener como eje a la vida misma y a su integridad, han sido objeto constante de preocupación, lucha y promulgación de derechos constitucionales y legales, y aunque encontramos un desfase entre la teoría y la práctica, en un grado importante estos derechos han sido reconocidos y forman parte del ideario de la sociedad.
Necesidades como las de entendimiento, recreación y creación, buscan ser cubiertas con el derecho a la educación y el derecho al trabajo, fundamentalmente. La necesidad de participación, también ha sido recientemente reconocida y nuestra Constitución Política consagra diversos mecanismos de participación ciudadana, aun cuando el marco general no logra superar en muchos casos el ámbito de la política partidista.
Sin embargo, necesidades humanas de carácter inmaterial, como es el caso del afecto, la identidad y la transcendencia, todavía carecen de una formulación plena en los derechos respectivos, a pesar de los acercamientos realizados desde el ordenamiento legal y la doctrina jurídica en tal sentido.
En esta dirección instituciones como las Naciones Unidas, se han preocupado por encontrar indicadores que van más allá de las frías estadísticas de crecimiento económico, y buscan medir otras necesidades o facetas más profundas de las mismas, en forma de índices de desarrollo humano. Y otras instituciones han ido aun más allá y han propuesto en diversos foros mundiales la creación de indicadores espirituales de desarrollo humano, que incluyen por ejemplo el grado de igualdad de la mujer con el hombre, el grado de unidad en diversidad y el de respeto al medio ambiente, entre otros.
Finalmente, podemos comprender que la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, depende no sólo de su consagración en términos legales, sino también de la efectividad de los medios o herramientas para aplicarlos, esto es, de los satisfactores sinérgicos y en esa dirección deben orientarse los esfuerzos de todas las personas, grupos e instituciones comprometidos con la construcción de un nuevo orden mundial para beneficio de toda la humanidad.
Referentes Bibliográficos
- Comunidad Internacional Bahá’í. Valorando la Espiritualidad en el Desarrollo, documento presentado al “Diálogo Mundial de las Fes y el Desarrollo”, auspiciado por el Presidente del Banco Mundial y el Arzobispo de Canterbury, realizado en el Palacio de Lambeth, del 18 al 19 de febrero de 1998. 16p.
- Max-Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martin. Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro, Cepaur, Santiago de Chile, 1986. 96p.
NOTA: El presente artículo fue publicado en la Boletín Horizontes Empresariales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Institución Universitaria Cesmag, donde el autor es docente de las cátedras de Derecho. Vol. I N° 1 / Noviembre 2010 – ISSN 2215-8308
Referencias
- Bahá’u’lláh (1817-1892), fue el fundador de la comunidad mundial bahá’í, vivió durante el siglo XIX y el impacto creciente de su obra, que abarca todos los aspectos de la vida y la sociedad humanas, es sin duda un hecho notable de nuestro tiempo, y constituye fuente de guía y conocimiento para encontrar respuestas a dilemas de todas las épocas y culturas, y desarrollar principios y herramientas para la solución de los problemas globales y los retos de la llegada de la etapa de madurez de la humanidad. ↩︎
- “En este aspecto, cada individuo necesita comprender que, ya que el cuerpo de la humanidad es uno e indivisible, cada miembro de la raza humana nace en el mundo como un fideicomiso de la totalidad”. Comunidad Internacional Bahá’í, Valorando la Espiritualidad en el Desarrollo, presentado al “Diálogo Mundial de las Fes y el Desarrollo”, auspiciado por el Presidente del Banco Mundial y el Arzobispo de Canterbury, realizado en el Palacio de Lambeth, del 18 al 19 de febrero de 1998. p. 5. ↩︎
- Manfred Max-Neef y otros, Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro, Santiago de Chile, 1986. p. 27. ↩︎
- Max-Neef, Manfred y otros. op. cit. p. 27. ↩︎
- Ibid., p. 35. ↩︎
- Ibid., p. 43. ↩︎
- Ibid., p. 44. ↩︎
- Ibid., p. 44. ↩︎
- Ibid., p. 45. ↩︎
- Ibid., p. 45. ↩︎